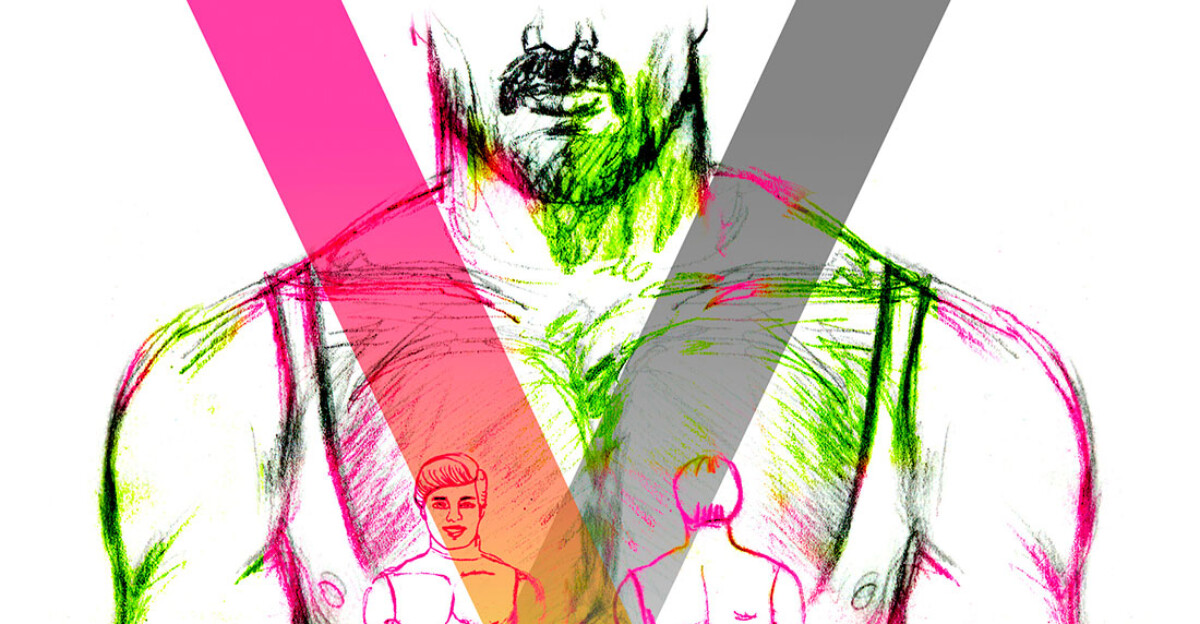En mi instituto no había nadie gay. No al menos declarado. No al menos fuera del armario. Por no haber creo que no había ni armarios. Pasé mi juventud totalmente ajeno a mi sexualidad. Mientras mis amigos y amigas –aunque la verdad es que solo eran amigas– comenzaban a descubrirse, a ruborizarse cuando alguien les miraba, a tontear, a pasear por el patio del gimnasio con las manos entrelazadas, yo solo estudiaba.
Miraba y estudiaba. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Nunca eché en falta algo que nunca tuve. Nadie se sentó a hablar conmigo, nadie me prestó ninguna atención. Tampoco es que lo pidiese. Puede que, en ese momento, ni lo necesitase. No se puede extrañar lo que no se conoce. Pasé mi despertar sexual aletargado. Sintiéndome culpable, mortificándome, apagando un fuego que sabía que no debía dejar prender.

En mi instituto, ya lo he dicho, no había gais y yo no iba a ser el primero que diera el paso. Un día cayeron en mis manos dos películas porno. Las guardaba en una esquina de un cajón y las pasaba rápido cuando me quedaba solo en casa. Paraba en las escenas donde salían chicos que me parecían atractivos. Me castigaba por hacerlo. Esto no está bien, esto no puede ser. Volvía a verlas y me obligaba a que me gustasen el resto de escenas. Pero no lo hacían. Pensé que sería algo normal, que le ocurría a todos los chicos, que no era más que una parte del proceso. Y viví con ello mucho tiempo. Más del que me gustaría creer.
Nunca sentí que mi adolescencia estuviese completa. Crecí siendo víctima de un desconocimiento que, sin saberlo, iba a marcarme para siempre. No creo que fuese el único. Imagino que muchos pasamos por lo mismo. Nos prometieron el futuro mientras nos arrinconaban en el olvido. Y eso que, sí, los tiempos ya habían cambiado, aunque no tanto como los demás pensaban. Pasó demasiado hasta que logré entenderme. Descubrir que había chicos a los que les gustaban los otros chicos y que no pasaba nada.
Di mi primer beso y me sentí feliz. Me armé de valor y salí del armario. Lo hice varias veces. Lo sigo haciendo ahora. No fue fácil ni agradable, pero era el paso que necesitaba. Fue entonces cuando empecé a vivir mi adolescencia. Con una barba cerrada y una voz nada cambiante. Las sensaciones, los miedos, las emociones que debía haber sentido en el instituto llegaron cuando ya era un hombre adulto. Un manojo de nervios e inseguridades, de temores y completos, de arrebatos y lágrimas. El segundo despertar sexual. Mi verdadero despertar. Uno que, por lo que veo, se extiende a lo largo de la treintena. Erecciones inespera- das, curiosidad desmedida y confesiones nocturnas.
A ver quién no sucumbe ante el peterpanismo cuando todo le llega veinte años tarde. No sé si esto va a terminar en algún momento. Tampoco sé muy bien qué significa crecer, madurar. No me siento identificado con lo que veo a mi alrededor. Siento que me he perdido tantas cosas que no estoy dispuesto a perderme más. Aunque, la verdad, tampoco sé muy bien cómo hacerlo.
Quiero pensar que las cosas han cambiado, que los adolescentes de hoy no van a pasar por lo mismo, que experimentarán y vivirán, que superarán los temores cuando les toque superarlos, que su sexualidad estará presente en su día a día. Que no tendrán que esperar hasta los treinta y cinco. Por muy excitante que parezca, este juego, al final, no vale la pena.
ILUSTRACIÓN: IVÁN SOLDO
José Confuso es columnista, articulista y autor del blog ELHOMBRECONFUSO.COM