La vista es un sentido especialmente importante para las identidades no normativas. Nos agazapamos durante años, ocultas y mironas, para no ser descubiertas, para observar y desear desde la rendija. No podíamos tocar, degustar, ni oler. Apenas oír. Pero podíamos mirar.
En 1973, la pensadora Laura Mulvey acuñó en su análisis del lenguaje cinematográfico ese término que ahora está hasta en la sopa, la male gaze o la mirada masculina, que era prácticamente intrínseca al séptimo arte, con esas cámaras dirigidas por hombres heterosexuales que habían recorrido, casi devorado, los cuerpos femeninos. Pero más allá de la mirada femenina ausente, que es el meollo de la cuestión y de los estudios de Mulvey, también hay estudios sobre la mirada gay o gay gaze.
«Nunca una mirada, por perversa que sea, está reñida con un resultado artístico sobresaliente»
Había que buscarla en un George Cukor que volcaba sus pasiones en mujeres rebeldes y/o sufridoras, en un Luchino Visconti que nos regalaba desde el esteticismo barroco su adaptación de Muerte en Venecia, o más adelante en un Fassbinder que traía desde Alemania una mirada homoerótica explícita en Querelle o un John Waters que vivía la subcultura queer como un auténtico festival de irreverencia.
Poco a poco, esa mirada empezó a extenderse y a ser popular: en España, por supuesto, con la suerte de tener a Pedro Almodóvar, o en Francia con el juguetón François Ozon. Ambos, en cualquiera de sus historias, nos regalaban un gesto, un plano o, a veces, una película entera, marcada por esa mirada marica. Un refugio para mirones, una rendija que se abría cada vez más y que nos abrazaba con sus códigos no normativos. Pero han sido casos aislados que nos regalaban esa sensación tan atípica de que alguien se había colado en nuestras filias y fobias.
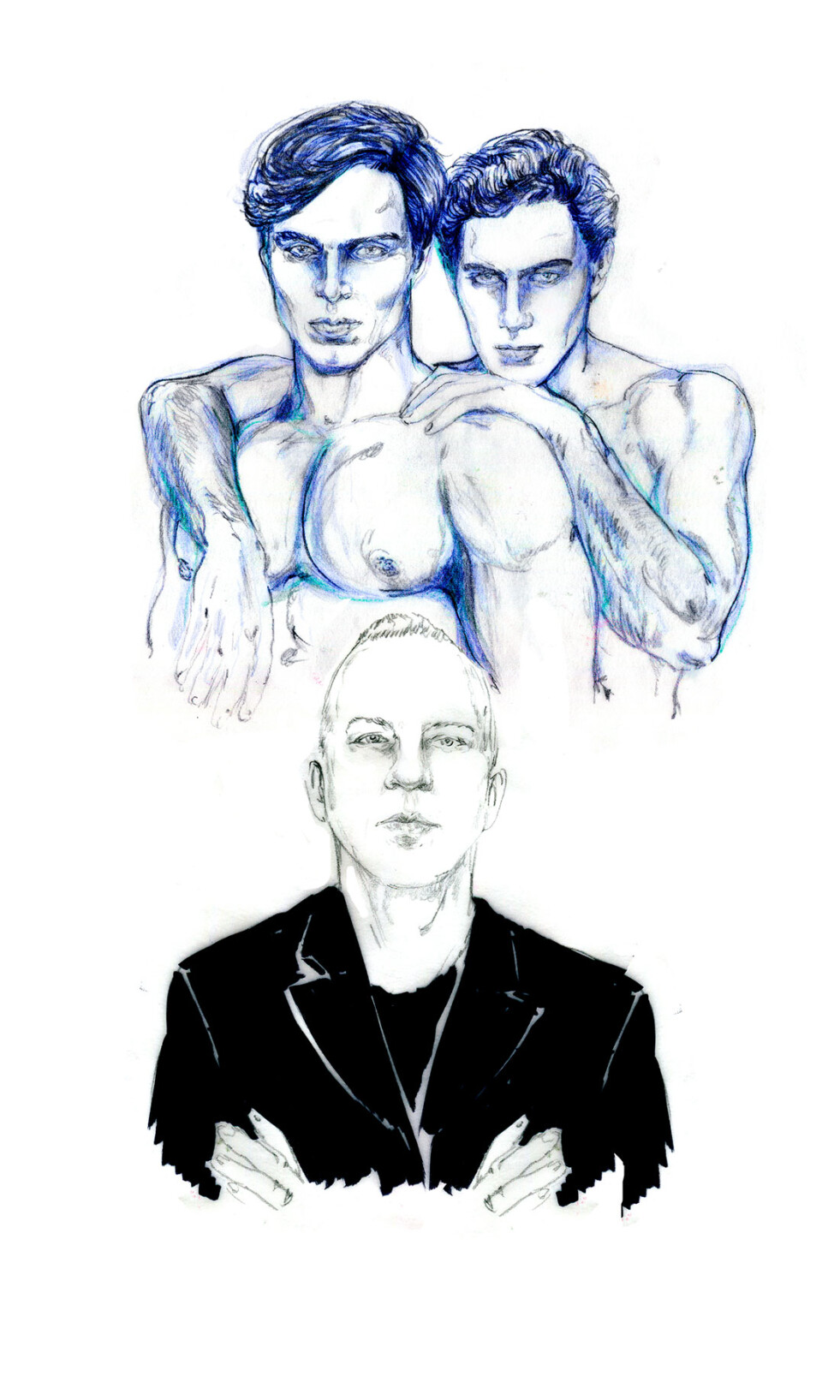
Ilustración: Iván Soldo
Sin embargo, en el último año y supongo que muy marcada en esa contemporaneidad algorítmica de los mensajes ad hoc en las redes sociales, me ha sobrevenido la sensación de que esa gay gaze está por todas partes, instalada cómodamente en los canales más generalistas. En 2024, el mundo se volvió loco con Rivales, donde no hay una trama explícitamente queer pero la mirada de su director, Luca Guadagnino, es una fantasía homoerótica de principio a fin.
La serie del otoño, Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez, de Ryan Murphy, abre paso entre su truculencia a una cárcel de ensueño llena de cuerpos perfectos y duchas furtivas, y esconde caramelos visuales por doquier. Muy estimulante y digno de celebración. Sin embargo, como decía, la sensación de que ya no es una mirada marginal, sino que al ver cómo se incorpora poco a poco a la cultura dominante –aunque todavía queda mucho, claro– me hace pensar, precisamente, qué efecto de dominación puede llegar a tener. Dónde se acaba la gratificación tras años de mirada oblicua y empieza el cuestionamiento de las cámaras que vuelven a devorar aquello que retratan.
«Tenemos que defender nuestra mirada, claro, pero también analizarla y criticarla»
Creo de verdad que nunca una mirada, por muy perversa que sea, está reñida con un resultado artístico sobresaliente y digno de admiración. Pero tampoco tengo dudas de que la mirada marginal no es, solo por servir a una minoría, ajena a los tics que tan fácilmente reconocemos en el discurso general. Confieso que en algún momento Rivales me generó un poco de repelús por cómo Guadagnino presenta a la mujer como un obstáculo (algo que ya hacía en Call Me By Your Name).
Y, sobre todo, durante los Juegos Olímpicos de París, me incomodó el tratamiento feroz que se dio a los cuerpos masculinos en las redes sociales y en algunos medios, emparentado directamente con el mamachichismo de los años dorados de Telecinco. Tenemos que defender y celebrar nuestra mirada, claro, pero también analizarla, criticarla y corregirla si es necesario. Y, siendo conscientes como somos de que esas miradas desembocan en deshumanización y abuso, ahora que vamos por el enésimo intento de abrir un #MeToo en España con el caso Errejón, limpiar un poco la casa por dentro y no mirar hacia otro lado.

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez (2024) Netflix
MATEO SANCHO CARDIEL ES PERIODISTA Y DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. SU ÚLTIMA OBRA PUBLICADA ES NUEVA YORK DE UN PLUMAZO (ROCA EDITORIAL)



